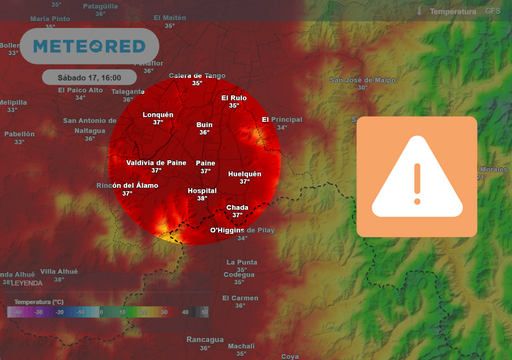La abuela de todas las fresas del mundo es chilena: la historia genética de la frutilla blanca
Su color es blanco y su origen chileno, pero su influencia es mundial: la Fragaria chiloensis dio vida a todas las fresas que hoy se cultivan y consumen en el planeta.

A simple vista puede parecer una rareza botánica, una curiosidad blanca entre tantas fresas rojas. Pero detrás de su color pálido y su perfume dulce se esconde una historia que cambió para siempre el sabor de la fruta más cultivada del planeta.
Mucho antes de que las fresas europeas se volvieran un símbolo de primavera, los pueblos mapuche y huilliche ya recolectaban esta fruta silvestre en el sur de Chile.
Su textura suave, su tamaño generoso y su fragancia inconfundible, hicieron que llamara la atención de los primeros naturalistas y navegantes que llegaron al territorio. Lo que pocos imaginaban era que esta especie local sería clave para dar origen a un híbrido que conquistaría el mundo.
De los huertos del sur a los jardines de Europa
En 1712, el ingeniero y cartógrafo francés Amédée-François Frézier llegó a la bahía de Concepción en una misión encomendada por el rey Luis XIV: estudiar las defensas costeras y rutas comerciales del Pacífico. Sin embargo, entre planos y mapas descubrió algo que despertó una curiosidad distinta: una planta silvestre que daba frutos grandes, blancos y de aroma embriagador.
En una Europa donde las fresas eran pequeñas y ácidas, aquellas frutillas del sur de Chile resultaban casi exóticas. Fascinado por su tamaño y dulzura, Frézier llevó cinco plantas vivas de regreso a Francia.

Tras un largo viaje de retorno, las plantas arribaron a Francia en 1714. Allí fueron cultivadas en jardines de Brest y Versalles, donde lograron prosperar, aunque con un inconveniente:
En aquellos mismos años, en distintos jardines de Europa ya se cultivaba otra especie americana: la fresa de Virginia (Fragaria virginiana), proveniente del este de Norteamérica. Sus frutos eran más pequeños, pero intensamente rojos y fragantes. Cuando ambas especies coincidieron en los huertos bretones, la naturaleza hizo el resto.

De ese cruce natural surgió un híbrido excepcional que reunía lo mejor de ambas especies: el tamaño y la suavidad de la frutilla chilena, junto al color y aroma de la fresa de Virginia. Así nació la fresa moderna (Fragaria × ananassa), cultivada en Europa desde mediados del siglo XVIII y descrita poco después por el botánico Antoine-Nicolas Duchesne. Desde entonces, la huella genética de la frutilla blanca chilena quedó para siempre en las fresas que hoy se cultivan en todo el mundo.
Un patrimonio genético que persiste
Hoy, la frutilla blanca sobrevive en los márgenes de los campos del sur de Chile, especialmente en zonas costeras de La Araucanía, Los Ríos y Chiloé, donde campesinos aún la cultivan de forma tradicional. A diferencia de las fresas rojas modernas, su sabor es más delicado, menos ácido y con un matiz que recuerda a la piña o al durazno, lo que le ha valido el apodo de “fresa piña” en el extranjero.

Pero su valor va mucho más allá de lo sensorial. Investigaciones genéticas recientes han confirmado que Fragaria chiloensis conserva genes de resistencia al frío, a enfermedades fúngicas y una capacidad natural para adaptarse a suelos salinos, rasgos que las fresas comerciales perdieron con los siglos de selección artificial.
Su cultivo, aunque limitado, ha despertado el interés de pequeños productores y centros de investigación, que ven en esta especie una oportunidad de revalorar la biodiversidad agrícola chilena. Preservar la frutilla blanca no es solo conservar una curiosidad botánica, sino resguardar un legado vivo que sigue dando frutos, tres siglos después de haber cruzado el Atlántico.